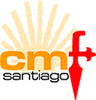La tarde de ayer, el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid se llenó de historia, reflexión y actualidad con la conferencia del Prof. Antonio Bellella, claretiano y director del centro. Bajo el título “La revolución vocacional del siglo IV”, el misionero desgranó con erudición e intensidad las profundas consecuencias del Edicto de Milán, promulgado en el año 313, considerado el primer decreto legal de tolerancia religiosa en la historia universal.
El conferenciante destacó el valor histórico y simbólico del Edicto, que puso fin a siglos de persecución contra los cristianos y abrió —aunque solo fuese por 67 años— una etapa de tolerancia religiosa sin límites en el Imperio romano. Bellella subrayó que la novedad del Edicto no fue solo cesar la persecución, sino inaugurar la cuestión, muy vigente hoy, de si la religión es un asunto público o privado. El período de libertad religiosa fue, según sus palabras, “de trascendental importancia para la cultura occidental”.
Así, el profesor y doctor en Historia de la Iglesia contextualizó el “giro Constantiniano”: la transformación social, política y religiosa que provocó el Edicto y que dejó huella tanto en la organización eclesial como en la vida personal de los cristianos, replanteando la relación entre Iglesia y Estado, Iglesia y sociedad, el perfil del ministro eclesial, las relaciones comunitarias y la autocomprensión del propio creyente.
El profesor no eludió las controversias históricas respecto al Edicto de Milán, señalando cómo la narrativa victoriosa cristiana ha simplificado a menudo una realidad entretejida de matices y conflictos. Explicó que, hasta llegar a la convivencia inaugurada en el 313, la evolución de las relaciones entre cristianismo y religiosidad romana fue lenta y compleja. El Edicto no rompió con el esquema religioso tradicional, sino que buscó un espacio al Dios cristiano al lado de los dioses imperiales, en un contexto de sincretismo y vacío espiritual. “El edicto de Milán parece más bien querer conseguir la benevolencia de la divinidad en todas las formas en que se presentara, en consonancia con el sincretismo que entonces practicaba Constantino quien, a pesar de favorecer a la Iglesia, continuó dando culto al Sol invictus”, afirmó el religioso claretiano.

Bellella incidió en los efectos sociales y antropológicos de esa libertad religiosa. Por una parte, mejoró ostensiblemente la vida de los cristianos, que pudieron profesar su fe abiertamente y sin limitaciones. Pero, por otra, trajo consigo desafíos inéditos: la relajación del rigor inicial, la entrada masiva y muchas veces poco comprometida de nuevos creyentes y la necesidad de crear nuevas formas de vida cristiana capaces de mantener la tensión espiritual y el testimonio evangélico. “La patrimonialización del ideal cristiano de perfección por parte de las órdenes religiosas creó una nueva élite cristiana, heredera de mártires y recreadora de las comunidades antiguas, basada en una vocación específica, compuesta por perfectos y distinta de los menos perfectos, que creaba una nueva realidad eclesial”.
En ese contexto nacieron las comunidades monásticas y el elemento vocacional cobró una importancia decisiva. Así, el director de esta casa mostró cómo, tras la paz constante, emergió un cristianismo diversificado: la categoría de “vocación” se convierte en clave, surgiendo comunidades alternativas de consagrados que perseguían el ideal de la perfección evangélica y se convertían en referentes de misión y ejemplaridad, dando lugar a la institucionalización del monacato. “Con ello se regresa por vía de hecho a la fórmula pre-constantiania: los mejores cristianos, los convertidos, hacen y cualifican la misión”.
La conferencia concluyó recordando que cada forma de Iglesia es hija de su tiempo y lleva inscritas las ambigüedades de su historia, concluyendo Bellella que la fidelidad no es repetición sino adaptación y reapropiación creativa del mensaje evangélico. La categoría de vocación, subrayó, “sigue vigente como propuesta válida de seguimiento de Cristo y servicio a los hermanos”, siendo un dinamismo vivo al servicio de la comunidad y de la historia.